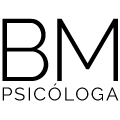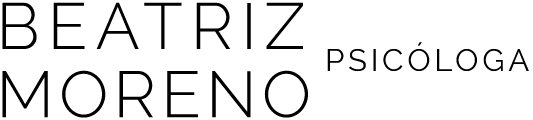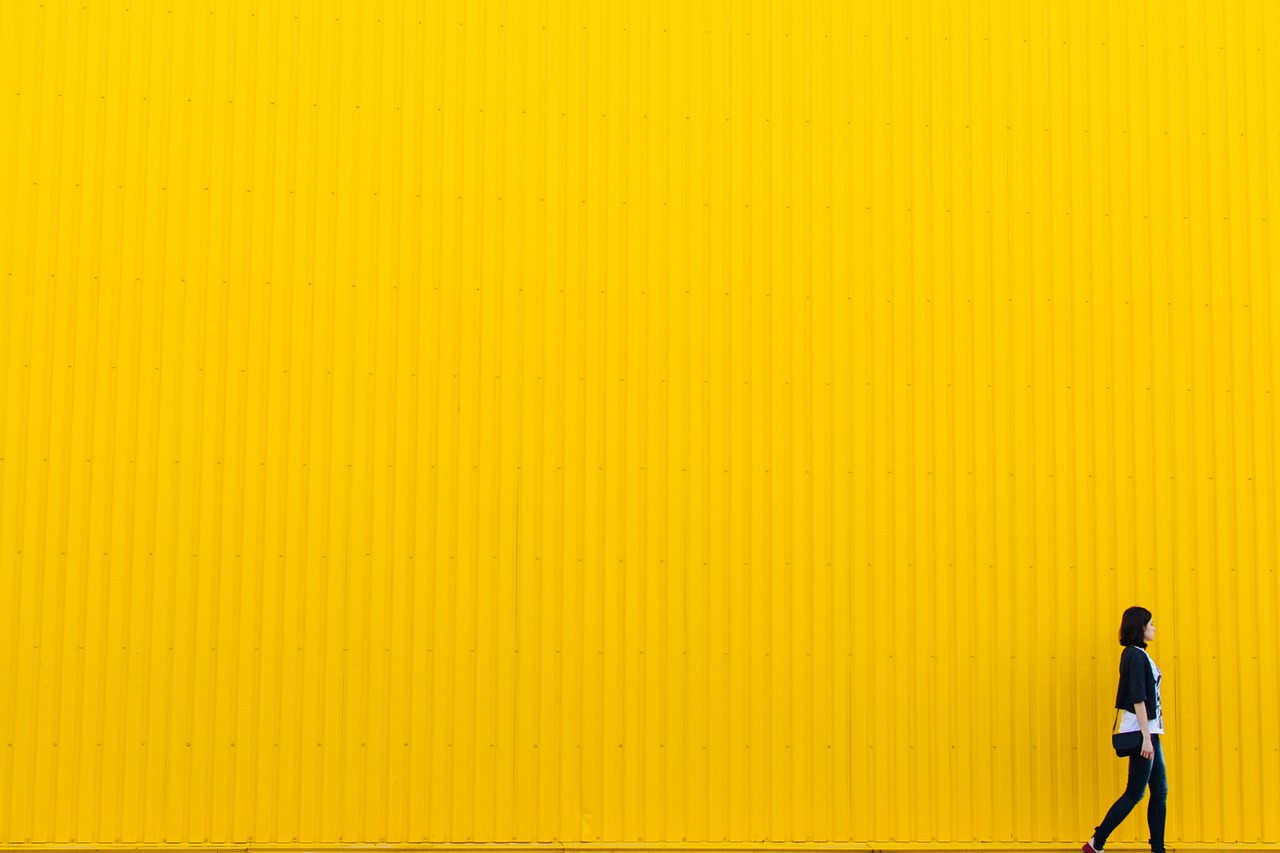
La soledad es un sentimiento universal. Cualquier persona puede sentirse sola en muchos momentos de su vida: un niño el primer día de cole, una madre soltera que trabaja doce horas al día, un inmigrante, un anciano que ha sobrevivido a la pérdida de su cónyuge o cualquier persona enferma que se enfrenta al final de sus días. Hablar con naturalidad sobre este tema es difícil, ya que es una condición muy estigmatizada, incluso cuando la soledad es elegida. Sea cual sea la causa, generalmente la soledad tiene connotaciones negativas y perjudiciales para el individuo, sobre todo cuando aparece asociada al aislamiento o la falta de sentido vital.
Rosa es una mujer viuda de 82 años. Hasta hace dos, vivía con ella un hijo soltero que se vio obligado por la empresa a ir a trabajar a Chile. Antes de partir, le enseño a Rosa a manejar Skype. Habla con él a través de este medio dos o tres veces por semana, pero no consigue mitigar su sentimiento de soledad.
Mircea tiene 58 años y está separado. Emigró a España hace doce años desde Europa del Este. Actualmente se encuentra hospitalizado a causa de una enfermedad terminal en una unidad de cuidados paliativos de un hospital de la sierra madrileña a 60 kilómetros de la capital. Su única hija que vive y trabaja en Madrid, solo puede ir a visitarle los domingos. Mircea pasa sus días pendientes del móvil y deslizando el dedo por la pantalla de un iPad mientras espera la muerte en soledad.
Mónica en una mujer de 42 años, separada hace seis y con un hijo de 4 años. Refiere sentirse cansada y sola y añora tener un compañero con el que compartir su vida. Alguna amiga le ha animado a entrar en una App de contactos para conocer hombres, con la advertencia de que en esas páginas “los tíos van a lo que van”. Ha tenido un par de encuentros con los que únicamente ha logrado aumentar su sensación de soledad.
Lucía tiene 15 años. Tras una discusión banal, sus amigas le han sacado del grupo de wasap. Aunque a diario ve a sus amigas en el instituto, pasa horas mirando su móvil, esperando una señal acústica que le rescate de su soledad.
Nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan fácil e inmediato comunicarse con otras personas, ya vivan en nuestra misma ciudad o en las antípodas; y sin embargo, parece ser que nunca nos hemos sentido tan solos. Dada la alta incidencia de este asunto en la actualidad, los estudios sobre “Relaciones personales y Redes” están siendo considerados de gran interés científico. Paradójicamente, se trata de una “nueva soledad” que vemos frecuentemente en las consultas y nos deja desconcertados. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿No es fin de las redes sociales abrir nuevas vías para conectar con los demás? ¿Por dónde empezamos a solucionarlo?
“El hombre es social por naturaleza” apuntaban Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Es decir, el fundamento de la sociedad radica en la propia naturaleza humana que tiene en la sociabilidad una de sus características esenciales. El ser humano, como ser social, tiene la necesidad natural de crear vínculos y relaciones sociales afectivas con los demás, no sólo como parte de su conducta natural para construir su propia identidad, sino porque no es capaz de atender sus necesidades si no se comunica, comparte y vive en sociedad.
Al mismo tiempo, las relaciones humanas son vivas, y por tanto, complejas y demandantes. Si la tecnología de la comunicación ha sido el gran triunfo de nuestro siglo es, claramente, debido a la trampa de permitirnos estar presentes sin presentarnos. Sentimos la ilusión de compañía sin las exigencias de la amistad o del amor y sin ser del todo conscientes de las peligrosas consecuencias de ello. En fin, que estamos sustituyendo el diálogo y la presencia por la simple conexión a internet. Y esperamos cada vez más de la tecnología, pero cada vez menos de los demás.
Algunas generaciones hemos crecido sin whassap ni facebook, pasando por el trago de ponernos colorados al tener que pedir perdón a un amigo por haberle fallado o aguantar el largo retraso del novio de turno en algún punto de encuentro. Resulta muy triste que añoremos estas experiencias a la vez que reconocemos el gran valor que tiene haberlas vivido. Nos preocupa cómo explicárselo a los adolescentes de hoy, que envían más de 3.000 mensajes de wasap al mes. ¿Cómo explicarlo, cuando nosotros mismos respondemos los emails en el gimnasio, en la fila del supermercado o mientras esperamos a que el semáforo cambie de color? La tarea no es fácil, pero hemos de empezar por algún sitio.
Una de las claves puede estar en hacer un uso prudente de la tecnología. Está claro que algunas aplicaciones como Skype, Facebook o whassap han eliminado con un solo clic la barrera de las distancias. Es obvio que comunicarse en tiempo real con personas que se encuentran a miles de kilómetros es una gran ventaja. Todo depende del cómo y del para qué se usen.
Cuando utilizamos las redes para enriquecer las interacciones personales pueden ayudarnos a sentirnos menos solos, pero cuando las usamos como sustitutas de una auténtica relación humana, generan el resultado contrario.
Lamentablemente, muchas personas solas tienden a considerar las redes sociales como refugios seguros para relacionarse con los demás. Estar solo se vive como un problema que hay que resolver y la gente lo soluciona conectándose. Pero en este caso, conectarse es una respuesta de un problema subyacente: sentirse solo. Y esta sensación –simplemente incómoda- puede transformarse en insoportable cuando intentamos aliviarla alimentando relaciones superficiales en el ciberespacio. Una conexión a través de internet nunca sustituye a una real.
En definitiva, pese lo singulares y diversos que somos los humanos, lo que realmente nos une a los demás es compartir experiencias como el sufrimiento o la alegría, bien sea para celebrar o para acoger. Y de aquí surgen nuestros sentimientos más profundos y valiosos -la compasión, el altruismo, la ternura y el amor- cuyo fin es ayudarnos a humanizar nuestras relaciones, en lugar de trivializarlas. Corremos el riesgo de creer que tenemos mil amigos porque mil personas han clicado un dedo para arriba en nuestra cuenta de Facebook o de sentimos solidarios y compasivos con la desgracia ajena por escribir un tweet o firmar un escrito que nos llega por e-mail.
Si elegimos mirar a los ojos, ponernos colorados, abrazarnos, etc. en lugar de enviar un wasap con emoticonos, no sólo estaremos contribuyendo a construir relaciones más satisfactorias y significativas, sino que estaremos optando por ser más auténticos y mejores personas. Los emoticonos no transmiten emociones, nos ayudan a disimularlas.
Estar con, acompañar, compartir y comunicarse fortalece y da sentido a las relaciones con los demás. Aún estamos a tiempo de cambiar la convivencia con la tecnología, de establecer y mantener redes de solidaridad y amistad y de RE-APRENDER el valor de la soledad, que aunque no siempre sea “elegida” puede ser un buen escenario para conseguir la conexión más importante en nuestra vida: la conexión con nosotros mismos.