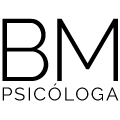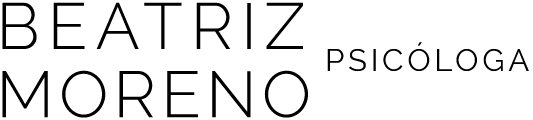Puede ser el frío o una simple cuestión de tradición, pero enero es el mes elegido por la mayoría para reflexionar sobre cómo marchan nuestras vidas. Refugiados en el calor de nuestros hogares tratamos de hacer balance y fijar algún objetivo de año nuevo.
Esta columna está escrita para ti, para mí, para todos nosotros. Se trata de una reflexión sobre el acto y efecto del “perdón”, ¿quién no ha anhelado perdonar o ser perdonado más de una vez en su vida?
Pese a que la palabra se ha devaluado mucho, desde niños se nos ha inculcado la importancia del perdón. De hecho, disponemos de la confesión y la absolución, lo cual (creyente o no) ha resultado en una cultura que reconoce la falibilidad humana.
Desde la Psicología, el perdón ha adquirido otro significado. Algunos estudios han apuntado a que no se perdona con fines altruistas, sino por puro egoísmo. Es decir, que perdonar sirve para liberarse, olvidar y poder ser felices. El perdón ha sido la clave, por ejemplo, para que muchas mujeres superaran abusos sexuales sufridos en el pasado. Que conste que perdonar no es olvidar los hechos, ni negar la realidad. Perdonar implica romper el vínculo con aquel o aquello que nos ha hecho daño. Mientras hay rencor y dolor, sigues ligado al agresor o al terrorista (o al propio evento). Por el contrario, si consigues avanzar hacia el perdón, te liberas de esa persona (o experiencia) para siempre, el vínculo desaparece y eres totalmente libre. Perdonar ayuda a aliviar la rabia interior que permanece tras el daño recibido e implica poner el bienestar en nuestras manos. Según algunos estudios, perdonar garantiza más años de vida, menos depresión e incluso un sistema inmunitario fortalecido. Saber perdonar, en definitiva, trae consigo bienestar y salud.
Sin embargo, en mi experiencia clínica, he visto que el perdón más difícil de alcanzar es el perdón a uno mismo. Tras analizar muchas veces las causas de esto, el principal obstáculo parece estar relacionado con el amor propio sin condiciones.
La mayoría de nosotros conocemos el significado de amor incondicional en el acto de amar a otra persona: un hijo, un padre, un abuelo, un hermano o una pareja. Yo amo a mi hijo Theo y mi amor hacia él crece cada día. Lo amaría si fuera bajo, alto, gordo, delgado, guapo, feo, listo o torpe. Amo su esencia inmutable y hermosa, sin condiciones ni requisitos. Cuando me paro a pensarlo, creo que podría perdonarle cualquier cosa.
Es precisamente con nosotros mismos con quien tenemos la relación de amor más íntima de todas. El verdadero «perdón» es, por tanto, el perdón a uno mismo. Nunca estamos solos, vivimos en una relación constante y apasionante con nuestro “yo”. Nos dirigimos a él cuando nos decimos «No me gusto«, “Soy un desastre”, “He fracasado”. Con lo que el primer paso hacia el perdón propio sería entonces averiguar si nos amamos incondicionalmente.
Vivimos tiempos profundamente intolerantes, pero tenemos el derecho y el deber de equivocarnos. Relaciones y proyectos truncados, potencial desaprovechado o decisiones no tomadas, en última instancia… se trata de nuestra vida.
Lo que sí resulta imperdonable e imposible de cambiar es nuestra imperfección como seres humanos que mueren. Así que no tenemos más remedio que aprender a amar “la esencia de lo que somos” mientras vivimos. He aquí el gran reto para este año: aprender a amarnos incondicionalmente y ser capaces de perdonarnos. Por ende, también aprender a perdonar a los demás, para cultivar la compasión y crecer interiormente. Ya lo decía la Biblia: quien esté libre de culpa que tire la primera piedra.