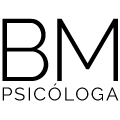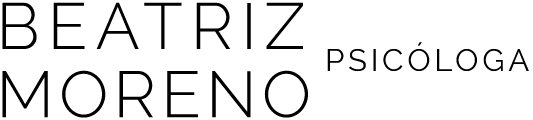Cuenta la leyenda que una mujer caminó con su hijo durante días desde un lejano pueblo para visitar al maestro Gandhi. Ella le pidió que utilizara su poder de influencia para recomendar a su hijo que no comiera dulces. El maestro le pidió a la mujer que volviera en tres semanas. Cuando volvieron pasado ese tiempo, Gandhi les reconoció, se acercó al niño y le susurró algo al oído. La madre le preguntó qué le había dicho. Gandhi respondió: «le he dicho que es malo comer dulces». Entonces la madre no pudo resistirse y le preguntó: “¿por qué no se lo dijo tres semanas antes y nos hubiéramos ahorrado este viaje?”. Gandhi le contestó: «Hace tres semanas no podía decírselo, porque hace tres semanas yo también comía dulces».
“la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía” Mahatma Gandhi
El concepto de coherencia (de origen latino) es uno de los más utilizados y normalizados en nuestra vida cuando nos referimos a comportamientos o acciones humanas y habla de aquello que «permanece junto, pegado». Utilizamos la palabra (no tanto su práctica) como el referente moral en nuestro discurso habitual, pero lo que más nos encanta es observar la vida de los demás y juzgar su grado de coherencia. Desde el inicio de la pandemia, la coherencia o incoherencia de las recomendaciones y las decisiones (de Pablo Simón, del gobierno, de las autoridades sanitarias, de las empresas, de los ciudadanos, del uso de mascarillas en los bares…) ha estado en nuestras bocas en todo momento.
La coherencia personal es el legado que vamos construyendo a lo largo de nuestra existencia y constituye un recurso muy potente para manejarnos en la vida. Se aprende desde niños, a través del ejemplo familiar y de las relaciones en la escuela. Los padres, por tanto, tenemos un gran peso en esa construcción del sentido y solidez de la coherencia en nuestros hijos. En ocasiones, hasta les escondemos algunas de nuestras conductas por temor a que nos cuestionen cuando detectan incoherencias entre lo que hacemos y lo que queremos enseñarles. A partir de aquí, nuestra coherencia se hace más o menos resistente y se puede convertir en la estructura de una forma de vida sana, honesta y fuerte.
El valor real que damos a la coherencia es uno de los elementos clave en la construcción de vínculos relacionales y, consiguientemente, en nuestro nivel de bienestar psicológico. Actuar de manera más o menos coherente nos puede acercar o alejar de los demás; igual que la belleza, siempre dependerá de los ojos con los que se mire. (Por cierto, aprovecho para agradecer esta virtud a los que estáis en mi vida, la certeza de saber a qué atenerme y qué puedo esperar de cada uno de vosotros, no tiene precio).
En Psicología, el enfoque salugénico propuesto por Antonovsky hace veinticinco años intentó explicar por qué algunas personas, aún viviendo experiencias altamente estresantes, mantienen un nivel de bienestar psicológico aceptable. En esta línea, numerosos estudios en el ámbito de la salud ya han relacionado el sentido de coherencia con la capacidad resiliente (entendida como la posibilidad de alcanzar metas y concretar proyectos personales), la estabilidad emocional y la confianza en los propios recursos para afrontar situaciones adversas. Del mismo modo, su ausencia genera confusión, inseguridad, baja autoestima y relaciones tóxicas, entre otras.
Sabemos que, a lo largo de la historia, una estrategia eficaz para polemizar con los que defienden posiciones opuestas a las nuestras ha sido condenarles moralmente. Esto no me sorprende. En una sociedad envidiosa y aturdida, la práctica de esta virtud puede resultar bastante poco sencilla. Suelo explicar a los pacientes que somos seres relacionales y pertenecemos a múltiples sistemas –sociales, familiares, profesionales, etc.-, donde ponemos a prueba diariamente nuestra salud moral. Vivir coherentemente se refleja en el ser, en el hacer y en el decidir. La lucidez con la que decidimos nos delata, nos informa (también a los demás) de lo que preferimos conservar y de a lo que estamos dispuestos a renunciar. Vivir confinados en la coherencia no debe ser fácil, pero seguro que podemos aprender a hacerlo mejor. Algo sí tengo muy claro: las personas más felices que conozco protagonizan también las vidas que más admiro y, casualmente, suelen coincidir con la práctica de esta virtud. Ahí lo dejo.